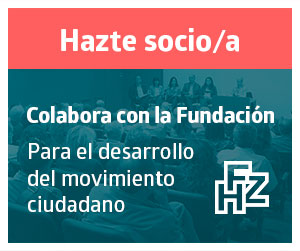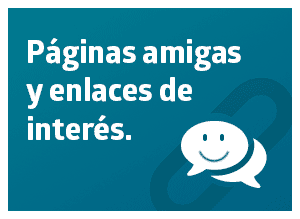El oficio de vivir tras la catástrofe

Voluntarios en autobuses en los primeros días después de la riada. / Francisco Calabuig
Cuidar la memoria de lo sucedido para que las próximas generaciones puedan sanar los traumas colectivos
Sostiene el experto mundial en desarrollo humano y emergencias sociales Amartya Sen, en su libro Teoría de la Justica que «es necesario ir más allá de las voces de los gobiernos, los mandos militares, los dirigentes empresariales y otros en posición de influencia, que tienden a ser escuchados con facilidad, para prestar atención a las sociedades civiles y a las gentes más débiles». Escuchar es el camino más eficaz para abrir futuros inciertos e inexplorados. La escucha activa, competente y eficaz a las personas heridas por la catástrofe es la condición de verdad de los relatos sobre lo sucedido y es la condición de legitimidad de cualquier salida razonable. La planificación será participativa o sólo será una declaración retórica. Sentirse oídos es la forma primera del respeto. «¡Escuchadnos!». Es la primera tarea generativa de protagonismo y responsabilidad.
Somos seres en relación, lo que supone desplazarnos del individuo propietario al sujeto colectivo, del interés particular al bien común, del lugar privado al espacio compartido. El oficio de vivir nos lleva a fortalecer el sujeto comunitario, a saberse pueblo y comprender que nadie se salva sólo. La catástrofe apremia la construcción de la vida común, con un relato verídico, un territorio acogedor, una razón y un destino comunes, que se construyen a través de alianzas entre iguales, de relaciones afectivas, de solidaridades efectivas, de presiones razonables. Los sujetos frágiles nos sentimos fortalecidos con la confianza y amistad social, el auxilio y el amparo, las iniciativas vecinales y las organizaciones comunitarias, la indignación y la protesta reivindicativa. Cada persona, cada calle, cada barrio, cada parroquia, cada empresa, cada centro deportivo crea un pequeño hilo que, al tejerlos, nace el tapiz de ser un pueblo. Cuando existe un «nosotros» lo poco es mucho. Un solo empleo es mucho, una familia acogida es mucho, un empadronamiento de una persona migrantes es mucho, una conversación en el bar es mucho, un desahucio evitado es mucho. Sentirse miembro de un pueblo y perteneciente a una comunidad, es una energía generativa que recrea la casa común.
La catástrofe ha abierto todas las esferas del cuidar. Cuidar los espacios de proximidad para que, donde no llega mi mano, llegue la tuya; donde no llega tu mirada, llega la nuestra. Cuidar los vínculos afectivos y emocionales, que llevaron a los vecinos y vecinas a decirse «cuenta conmigo, ven a mi casa hasta que se reconstruya la tuya»; «cuida de mis padres»; «abre la puerta de la casa»; «atiende a mi mascota». Cuidar la memoria de lo sucedido para que las próximas generaciones puedan sanar los traumas colectivos. Cuidar los servicios públicos que nos atienden y alivian cuando estamos enfermos, atrasa el envejecimiento cuando llega el atardecer de la vida, nos alertan cuando llega el peligro, nos ofrecen refugio ante las soledades indeseadas, compañía ante las pérdidas de personas tan queridas y hospitalidad ante los abandonos. La cultura del cuidado convierte la caída en vuelo, la impotencia en iniciativa, la pasividad en protagonismo, la soledad en compañía.
La torrentera arrastró multitud de medios, utensilios e instrumentos, acumulados en los armarios, garajes y trasteros, y evidenció la acumulación de lo sobrante que bien podríamos dejar ir. ¿Será necesario recuperar tres coches en una concepción ecológica de la vida? ¿Podremos, por fin, convertir nuestras calles en paseos en lugar de ser simples aparcamientos? Saber que la acumulación de unos se construye sobre la desposesión de otros es un faro moral para abrir la catástrofe a la internacionalización de la vida: en algún lugar alguien necesita lo que aquí nos sobra. Fue el sentido moral de justicia el que llevó a los voluntarios a reorientar el primer autobús fletado por la Administración para desescombrar el Centro Comercial de Bonaire, para ir «a pisar la calle y estar con la gente».
Ximo García Roca
Publicado en Levante.emv