Yahvé
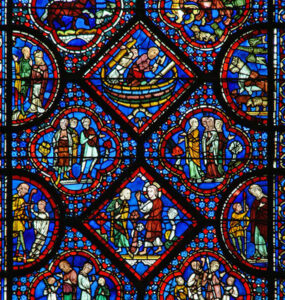 Tuve la mala suerte de nacer en el seno de una familia irlandesa que no solo profesaba el protestantismo sino una de sus variedades más puritanas e incultas: el metodismo. En el fondo, sin saberlo, eran judíos del Antiguo Testamento. Nuestro domingo provenía directamente del sábado hebreo, el día en que se prohibía trabajar (¿no descansó Yahvé el Séptimo Día, tras tanto esfuerzo creador?). No podíamos comprar nada el domingo, ni un helado, ni un caramelo –¡el tendero trabajaba!–, ni un periódico; estaba proscrito el pasarlo bien tras asistir al culto por la mañana (el club de tenis, por ejemplo, estaba cerrado); también ir al cine, a un concierto de música, al teatro. Ni siquiera se nos permitía un pequeño e inofensivo garbeo por el mar en nuestra pequeña canoa (mientras los católicos, después de ir a misa, tenían todo el día para disfrutar).
Tuve la mala suerte de nacer en el seno de una familia irlandesa que no solo profesaba el protestantismo sino una de sus variedades más puritanas e incultas: el metodismo. En el fondo, sin saberlo, eran judíos del Antiguo Testamento. Nuestro domingo provenía directamente del sábado hebreo, el día en que se prohibía trabajar (¿no descansó Yahvé el Séptimo Día, tras tanto esfuerzo creador?). No podíamos comprar nada el domingo, ni un helado, ni un caramelo –¡el tendero trabajaba!–, ni un periódico; estaba proscrito el pasarlo bien tras asistir al culto por la mañana (el club de tenis, por ejemplo, estaba cerrado); también ir al cine, a un concierto de música, al teatro. Ni siquiera se nos permitía un pequeño e inofensivo garbeo por el mar en nuestra pequeña canoa (mientras los católicos, después de ir a misa, tenían todo el día para disfrutar).
Desde jóvenes nos inculcaron no solo las enseñanzas de Jesús, sino que nos fueron introduciendo en el conocimiento, y, luego, la lectura (¡cuidadosamente seleccionada!) del mencionado Antiguo Testamento. Yo no sabía entonces que God, como lo llaman en inglés (el Gott alemán), era en realidad el Yahvé de los hebreos. Me parecía un ser terrible, tremebundo, siempre castigando y amenazando.
Años después leí la Biblia de cabo a rabo con la intención, entre otras, de verificar si allí encontraba algún momento en que dios se hubiera permitido una risa. Descubrí que solo unas pocas veces, y ello únicamente cuando se trataba de aniquilar a los enemigos del Pueblo Elegido. ¡Qué gozada, para frotarse las manos! Aquel dios supremo nada tenía de la jovialidad del Zeus griego, y eso que, al inventar pretendidamente al ser humano, había incluido entre sus demás facultades la del sentido del humor, la capacidad de reír, incluso de sí mismo. Era el implacable dios de la guerra, de la venganza, el dios que, entre sus especialidades punitivas, mandaba contra sus enemigos, además de sus milicias, plagas de langostas y, por la vía rectal, almorranas para hacerles la vida imposible.
Luego se nos decía que era el dios del amor al prójimo, a quien se debía respetar como a uno mismo, y que organizó el nacimiento de su hijo, Jesucristo, para salvar, por la inmolación del mismo, a los seres humanos creyentes en él. Si se comportaban bien, es decir. Si no, ni Cristo podía impedir su bajada al infierno.
Todo esto lo voy musitando y rememorando al contemplar en la televisión los auténticos horrores y bestialidades que están ocurriendo prácticamente ante nuestros ojos en Gaza. Al estudiar los rasgos faciales, el ademán granítico, de Netanyahu y escuchar sus palabras, tengo la sensación de estar viendo y oyendo a Yahvé en persona. A los sionistas se les concedió su Tierra de Promisión en 1948, en compensación del Holocausto. Se comprende el detalle, la iniciativa. Pero, claro, allí estaban ya los palestinos, para quienes aquel territorio era suyo. Lo lógico habría sido la puesta en pie inmediatamente de dos Estados, el judío y el palestino, pero no se hizo, ni ha sido posible todavía pese a los intentos. Y los abusos de los israelíes contra los palestinos han sido constantes.
No olvido que no todos los judíos son sionistas, ni mucho menos, ni que uno de mis mejores amigos, el conocido hispanista norteamericano Sanford Shepard, judío ateo y autor de varios libros de gran interés sobre los criptojudíos españoles, siempre insistía en que los sionistas eran un peligro para sí mismos y para los demás. Tampoco me olvido de que, dentro de Israel, Netanyahu tiene muchísimos opositores: en absoluto representa a todos.
Hace años leí en inglés el Corán, pero no recuerdo si Alá se ríe allí alguna vez. Me imagino que no mucho, ya que, según sus fieles más fanáticos, matar a los considerados como sus enemigos, al grito de “Solo Alá es Grande”, les garantiza la entrada al Paraíso. Paraíso, por cierto, como reflexionó hace unas décadas el pensador norteamericano Norman Brown, mucho más atrayente que el de los cristianos, que no ofrece ningún deleite a los sentidos, ni una mínima fuente de agua cantarina en medio de un hermoso jardín.
Es evidente que la generalidad de los seres humanos no puede, y no ha podido nunca, vivir sin la necesidad de creer en el mundo de ultratumba para poder reunirse allí con sus difuntos queridos. Por ello han hecho falta siempre una grey de profesionales en la materia –druidas, magos y sacerdotes de toda índole– para garantizarles que no solo existe el cielo sino que se puede, siendo obedientes, acceder al mismo. Una vez adoptado el cristianismo como religión oficial del Imperio romano, antes ricamente politeísta, se inició el hostigamiento de los que seguían creyendo en otras deidades. Y es que la miseria, la crueldad, la codicia y la estupidez humanas no tienen fondo.
Aquí en España, donde no ha faltado la persecución cristiana de otros creyentes, las derechas siguen sin reconocer la criminalidad de la dictadura franquista, apoyada por la Iglesia, e incluso no les preocupa proclamar una y otra vez que exhumar a los miles y miles de “rojos” aún en fosas comunes es reabrir heridas. (¿Te acuerdas, Pablo Casado, estés donde estés escondido, de lo que comentaste al respecto?). Es una vileza, pues a lo largo de los nefastos cuarenta años ellos, los del régimen, sí exhumaron a los suyos.
Se va a cumplir ahora el año de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que Feijóo ha dicho que, si hubiera ganado, habría derogado, y que, en algunas comunidades donde Vox tiene voz y voto, ya se está haciendo o intentando. El PP, a mi juicio, es el partido político de derecha más hipócrita de Europa, toda vez que, diciendo que son católicos, no practican el amor al prójimo cuando a este lo consideran enemigo o adversario. Pobre país, que podría ser uno de los más cultos del mundo –siendo, como es, mestizo en su esencia, con capa sobre capa de razas, sangres y culturas–, y cuyos reaccionarios, nostálgicos de Imperio y franquismo, padecen una amnesia patológica en relación con la verdadera historia de la nación.
Sin unas derechas razonables, España no será nunca el país tranquilo, culto, pacífico y dialogante que tantos deseamos apasionadamente. Espero que Pedro Sánchez, a quien, por muchas razones, admiro profundamente, se salga con la suya, y que despeguen pronto otros cuatro años de progreso para llevar a cabo lo mucho que queda por hacer, entre otras cosas superar la amenaza de los ultras y seguir con las exhumaciones. ¿O es que España, pese a estar ya plenamente involucrada en Europa, va a desempeñar una vez más el monótono y autodestructivo papel de “la nueva Penélope”, siempre, según el gran Mariano José de Larra, tejiendo y destejiendo?
Ian Gibson
Publicado en Infolibre




