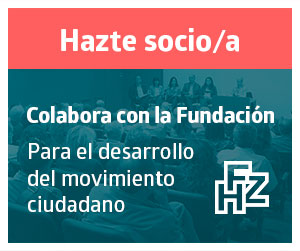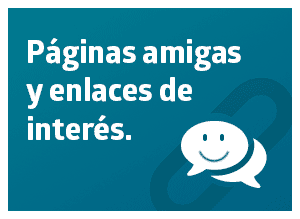La paz como tarea cotidiana

Imágenes de una manifestación en Oslo, Noruega, en 2020. / Ona Buflod Bovollen
La discrepancia y el conflicto no son el problema, sino la incapacidad de dialogar a partir y a través de ellos
En un contexto global marcado por una creciente incertidumbre –guerras activas, tensiones geopolíticas, crisis migratorias, polarización política y desinformación digital– muchas personas tienden a buscar seguridad en lo que perciben como fortaleza: control, fronteras, poder. Se endurecen los discursos, se levantan muros y se alimenta la desconfianza hacia el otro. Sin embargo, cabe preguntarse si la verdadera fortaleza no reside, precisamente, en lo contrario: en la capacidad de reconstruir la confianza, de resistir al miedo mediante la apertura y la cooperación. Apostar por la paz en este escenario no constituye un acto de ingenuidad, sino una forma de resistencia frente a las múltiples formas de violencia –visibles e invisibles– que atraviesan nuestras sociedades.
La paz no es un estado pasivo ni la mera ausencia de conflicto. Tampoco se reduce a un acuerdo entre élites políticas o a una tregua provisional. Es una forma de vida que se construye desde lo cotidiano, desde abajo, en gestos que a menudo se consideran menores. La paz se manifiesta en cómo tratamos al vecino, en cómo respondemos ante una opinión distinta, en cómo participamos en la vida común. No se trata de evasión de la realidad ni de candidez, sino de una acción constante, valiente y paciente. Esta paz cotidiana solo puede florecer cuando se reconocen y se afrontan las estructuras que generan desigualdad, exclusión o falta de oportunidades. En este sentido, la paz no puede sostenerse sobre cimientos de injusticia estructural, como ya advirtiera Johan Galtung al conceptualizar la violencia estructural como aquella que impide el desarrollo pleno de las personas.
Desde las ciencias sociales se ha insistido en que los conflictos no desaparecen en las sociedades sanas; lo que cambia es la manera en que se gestionan. Robert Putnam, en su análisis sobre el capital social, distingue entre dos tipos de vínculos: el bonding, que refuerza la cohesión dentro de grupos homogéneos, y el bridging, que conecta a personas o colectivos distintos. En tiempos de fragmentación, ambos vínculos resultan necesarios. Reforzar los lazos cercanos puede fortalecer la identidad y protegernos del aislamiento, pero solo el puente hacia lo diferente permite una convivencia verdaderamente democrática. El desafío consiste en cultivar vínculos que no solo conecten personas, sino que también corrijan las asimetrías socioeconómicas y de poder que obstaculizan una participación equitativa en la vida social.
El problema no es la discrepancia ni el conflicto, sino la incapacidad de dialogar a partir y a través de ellos. En sociedades marcadas por la polarización, el reto consiste en no convertir la diferencia de opinión o de ideología en enemistad. La paz exige empatía, apertura y humildad. No implica renunciar a las propias convicciones, sino aceptar que la pluralidad y la discrepancia son constitutivas de la vida social. Ninguna comunidad democrática puede construirse desde la exclusión del otro. Pero tampoco puede sostenerse sobre una neutralidad que ignore los efectos corrosivos de la violencia estructural: pobreza, racismo, desigualdad de género o falta de acceso a servicios básicos. Reconocer al otro implica también reconocer las condiciones materiales que configuran su existencia.
Las redes sociales, pese a sus beneficios para la libre expresión, han facilitado dinámicas de confrontación, tribalismo digital y desinformación. Se ha generado una cultura del enfrentamiento, donde la escucha activa es reemplazada por la descalificación inmediata. En este escenario, gestos como escuchar con atención, no responder con hostilidad o cooperar en lo local se convierten en actos de resistencia cívica. Porque es ahí, en lo cotidiano, donde se juega la posibilidad de una paz duradera. Cada acto de respeto, cada espacio de encuentro constituye también una forma de desactivar las estructuras que originan la violencia simbólica y social.
En las últimas décadas, la UNESCO y otras instituciones internacionales han promovido el concepto de cultura de paz, que no alude a una utopía sin conflictos, sino a la promoción de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia en todas sus formas. Una cultura que privilegia el diálogo, la justicia social y la resolución no violenta de disputas. Este enfoque, desarrollado por autoras como Elise Boulding, no puede limitarse al plano institucional; debe impregnar también la vida educativa, comunitaria y mediática. No basta con promover una cultura de paz si, al mismo tiempo, no se trabaja por corregir las condiciones estructurales que perpetúan la violencia, como los efectos perniciosos de la concentración de riqueza, el racismo sistémico o la negación de derechos sociales básicos.
La educación desempeña un papel central. Fomentar en las nuevas generaciones habilidades para la resolución de conflictos, la empatía, la cooperación y el pensamiento crítico no es un complemento, sino una necesidad urgente e ineludible. Las escuelas y universidades no deben limitarse a transmitir conocimientos, sino que deben formar ciudadanos capaces de convivir en un mundo complejo, diverso y, a menudo, desigual. La paz también se aprende, y se cultiva a través del ejemplo. Por ello, la pedagogía de la paz debe ir acompañada de una pedagogía de la justicia, capaz de interrogar las causas profundas de la exclusión y de proponer alternativas viables desde el compromiso ético. En esta línea, el pensamiento de Paulo Freire sigue siendo una referencia clave para comprender la educación como práctica de libertad y de transformación social.
Existen múltiples ejemplos actuales –algunos silenciosos pero profundamente significativos– de cómo se construye la paz desde abajo: redes vecinales que se organizan para apoyar a personas migrantes, proyectos de mediación en barrios con alta conflictividad, iniciativas de diálogo interreligioso o cooperativas que priorizan el bienestar colectivo. Estos ejemplos no ocupan portadas, pero constituyen los cimientos de una sociedad más cohesionada. Son, además, expresiones concretas de resistencia frente a la violencia estructural, pues reafirman el derecho a una vida digna más allá de las lógicas del mercado, del miedo o del privilegio. Investigaciones recientes desarrolladas en el marco de proyectos internacionales sobre integración regional, migraciones y gobernanza territorial –en los que he tenido la oportunidad de participar– muestran cómo muchas de estas iniciativas locales no solo responden a desafíos globales, sino que también pueden generar formas alternativas de convivencia y cohesión social frente a las dinámicas de exclusión que impone la globalización.
Desde una perspectiva académica, sabemos que las sociedades que prosperan no son aquellas que logran erradicar las tensiones, sino las que desarrollan capacidades institucionales y culturales para afrontarlas sin quebrarse. En realidad, la supresión de los conflictos es una quimera que solo las dictaduras pretenden alcanzar, aunque lo único que suelen conseguir es silenciarlos. La gestión democrática de las diferencias, el fortalecimiento de los vínculos sociales y el reconocimiento mutuo son pilares fundamentales de una paz duradera. Pero esto no puede lograrse si se ignoran las condiciones estructurales que generan exclusión. La construcción de la paz requiere también una transformación progresiva de esas condiciones, en busca de una mayor equidad. Esta necesidad ha sido ampliamente documentada en estudios sobre los efectos de la deslocalización industrial, las políticas migratorias y las nuevas formas de desigualdad vinculadas a la globalización, en los que he estado implicado.
La paz no llegará de golpe ni desde arriba, como tampoco es algo que se logre de manera definitiva. Se construye cotidianamente desde abajo: en cada conversación que evita el desprecio, en cada desacuerdo que no rompe el vínculo, en cada acto cotidiano que trabaja por la igualdad de oportunidades y resiste la lógica del enfrentamiento. Es una tarea colectiva, transversal y constante, y quizá uno de los mayores desafíos éticos y políticos de nuestra época. Al mismo tiempo, es una esperanza activa basada en la convicción de que otra forma de convivir es posible si enfrentamos no solo nuestros prejuicios, sino también las estructuras que los sostienen.
Francisco Estrena Durán
Publicado en Ctxt