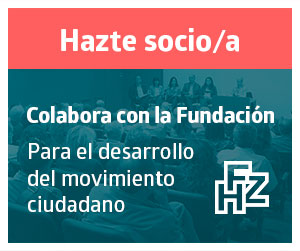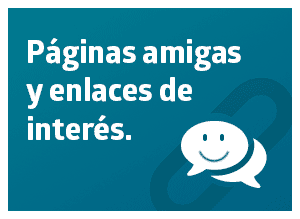Llum Quiñonero – “Nosotras que perdimos la paz”
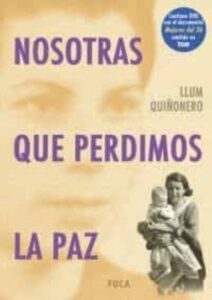 “Nosotras que perdimos la paz”
“Nosotras que perdimos la paz”
Autora: Llum Quiñonero
Editorial: Foca. Año: 2005
María Luz Quiñonero Hernández (Llum Quiñonero) es una peridista, activista y política española nacida en Alicante en 1954. Fue diputada electa al Parlamento Español en 2015 al 2019.
Es licenciada en Historia por la Universidad de Alicante y cuenta con un pasado antifranquista al ser condenada por el TOP por asociación ilícita y militar, entonces, en el Movimiento comunista. Su vida se ha ligado siempre a la lucha feminista y a las reivindicaciones sociales. Después se un intento fallido por acceder a la docencia se dedicó a cróncias periódísticas en diversos medios y a la redacción de guiones. Uno de ellos culminó en la reconstrucciòn histórica de un colectivo de mujeres que vivieron la guerra civil y la postguerra en condiciones especialmente dramáticas, lo que le llevó a la filmación de un documental sobre las Mujeres del 36, que figura los archivos de TVE2 dentro de La noche temática.
Este texto es, en cierto modo, el núcleo del relato que llevó al documental indicado. Los prólogos que lo acompañan son la esencia de los objetivos propuestos de por qué hay que dar voz y testimonio de las mujeres a las que la vida les llevó por unos derroteros difíciles como consecuencia del desenlace de la guerra civil. No solo perdieron la guerra, sino que fueron mujeres que perdieron la paz. De ahí el título del texto.
Las leyes del franquismo, del nuevo Estado, terminaron de amartillar el resultado de la guerra. Decía el Fuero del Trabajo: “El Estado regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada de la oficina y de la fábrica.”
La ley siguió en vigor hasta los años 70 , en ella se le prohibía a la mujer dejar la casa paterna antes de los 25 años, a menos que se casara o profesara los hábitos. A las casadas se les prohibía, sin el permiso del marido, a tener cuenta en el banco y a disponer de bienes, vender o comprar inmuebles, incluso a formar un contrato de trabajo y incluso podían ser condenadas por delito contra el código penal si le eran infieles a su marido. Solo había matrimonio canónico. Las costumbres morales eran derivadas de la moral de la Iglesia católica. Todos los beneficios sociales, civiles y politicos de la II República había desaparecido. La sección femenina de Pilar Primo de Rivera se ocupó se cumplimentar aquellas actividades que estaban bien vistas, y su labor de impartir las directrices del nuevo Estado quedaron en sus manos. La Iglesia, la Falange y la sección femenina marcaron e impusieron, al menos en la primera época, la moda, los modos y las formas sociales forjadas en los nuevos ideales. Muchas de ellas perduraron en el tiempo llegando a sostenerse hasta las mismas orillas de la Transición democrática. El caso de la persecución de los homosexuales las leyes imperantes les tipificaban como delincuentes lo que llevó a mas de una persona a sufrir humillaciones, malos tratos y penas de prisión.
Los instrumentos del Régimen eran poderosos para corregir conductas y deshacerse de sus opositores. Los tribunales militares primero y luego el TOP, a partir del fusilamiento de Julian Grimau, en 1963, estuvieron vigentes hasta la llegada muerte del dictador. La ley de Fraga, de Información, de 1966, sobre el control de la prensa escrita a posteriori no cambió sino la formas. Tuvo bajo su control del mismo modo cualquier publicación en papel. Anteriormente, se regían los periódicos y las editoriales sencillamente por el escrutinio sistemático de los textos bajo la censura. Su cargo se ejercia por funcionarios adictos al régimen político. En ese Estado policial se estuvo viendo durante 40 años.
La llegada de la ley de Memoria Histórica promovida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió la opción de hurgar en el pasado. Aunque la democracia se instauró en 1977, y se concretaron las libertadas al calor de la Constitución española de 1978 que reconoció los derechos civiles, económicos, políticos y constitucionales, ciertos pasajes de la historia quedaron en la penumbra. El proceso derivado de la amnistías acordadas entre 1976 y 1977 en que se liberaron miles de presos políticos, llevaron a excluir del horizonte la petición de responsabilidades judiciales y políticas por los hechos acaecidos y por ello se cegaron, no solo las vías jurídicas de reparación, sino que el ambiente resultante de ese pacto provocó la ausencia de divulgación y conocimiento de muchos hechos en aras de la nueva convivencia pacífica. Un largo manto de silencio se extendió sobre lo vivido y sobre los hechos acaecidos.
El esfuerzo después, ya en democracia, de muchos escritores, periodistas, historiadores, e incluso los testimonios propios de testigos, fue decisivo para ir rellenando lentamente el puzzle de lo ocurrido en el exilio y en el interior del país. La demanda de información creció y fue progresiva la recogida de fuentes, documentos y detalles, no solo de los acontecimientos provocados durante la guerra civil, sino en el largo período de la postguerra. Se emprendió el camino inverso de recorrer el itinerario de reencontrarse con los seres queridos, fusilados en las cunetas, y silenciados, sino además se emprendió el reconocimiento del esfuerzo divulgador empredido. Se vió necesario y se recorrieron todos los rincones del país, abriendo la opción a rebuscar en cajones, archivos e instituciones, los datos de identificación, cuando no de reconocimiento, de tantos sacrificios. No obstante, la ley de secretos oficiales sigue bajo control administrativo de las autoridades, y se sigue reivindicando que se levanten las cautelas que la siguen sosteniendo en la penumbra. Otros archivos en cambio han ofrecido la opción a ser consultados. Muchos aun se encuentran en vías de digitalización.
Lo que en otros países se hizo mediante iniciativas oficiales con recursos y respaldo del gobierno, aqui el esfuerzo tuvo que emprenderse apoyándose en voluntarios, familiares y donantes, que con paciencia y gastando su tiempo, supieron encontrar los medios para rehacer lo acontecido. La legislación posterior, denominada la Ley de Memoría Democrática, del gobierno de Pedro Sánchez, ha venido a terminar de reconocer e impulsar los valores democráticos, su divulgación en el seno de la escuela, y dar carta de naturaleza y prestigio a las instituciones que han impulsado el proceso y financiar los proyectos en curso, y acabar de poner en valor los propios principios constitucionales y su divulgación en el marco de la ciudadanía europea. España es país miembro de la UE desde 1986 y debe acometer tambien lo derivado de ese compromiso.
En este sentido, cabe enmarcar este conjunto de testimonios que figuran en el texto como un ejercicio más de recogida y divulgación de este compromiso. El texto está compuesto por Llum Quiñonero en 2005 al calor de la ley de la Ley de Memoria Histórica.
Los testimonios recogidos por la autora recogen las vidas cuatro mujeres octogenarias en ese momento. Son mujeres que teniendo durante la época republicana plena vida civil, social y política, lo perdieron todo, quedando anuladas sus vidas, hasta que lograron volver a recuperarlas plenamente con la llegada de la democracia a España. Son testimonios de resistencia, tenacidad y sacrificio. Vivencias acumuladas plenas de audacia, que han vivido en silencio, sometidas al regimen franquista. Con ellas está recogido el testimonio del exilio, las cárceles y la represión. También estan algunos amores perdidos y recuperados. Fueron derrotadas pero no vencidas, aún laten en su boca la razón, y en su mirada, la esperanza. Una esperanza que siempre las acompañó en los años difíciles y que siempre marcó su horizonte.
La autora ha cumplido sobradamente con su vocación académica, feminista, periodística y literaria. Como indica su libro, el relato es un balcón al sol, un pequeño espacio para restañar el olvido, para curar las heridas dejadas en el camino, para restaurar el silencio. Nada se puede hacer ya por las que no llegaron a verlo, ni siquiera devolverles a todas y a cada una la otra vida que pudieron vivir y no pudo ser, así como el cariño de los suyos y su precioso tiempo perdido. Al menos, sirva este testimonio como un homenaje a sus sacrificios.
Pedro Liébana Collado